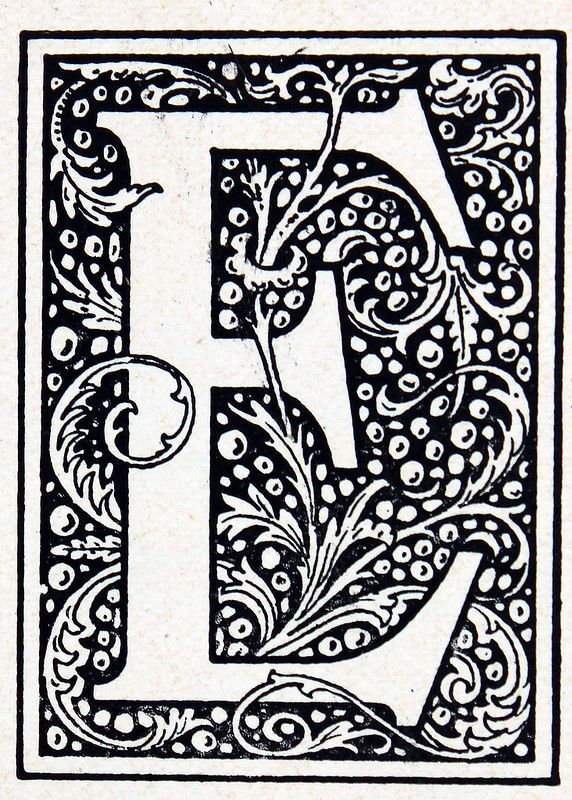No recuerdo cuánto medía mi papá. Tampoco recuerdo mucho su vida antes de estar en una silla de ruedas. Sé lo que me contaron y lo que vi, pero ahora también sé lo que encontré en una caja llena de periódicos, nombres y rastros de un hombre que fue más que su enfermedad.
La caja estaba cuidadosamente organizada. Había periódicos que construyó y en los que escribió durante casi dos décadas, de 1970 a 1989. Nací en 1986, él se enfermó en 1996, cuando yo tenía nueve. Es decir, en términos de recuerdos lúcidos, yo solo lo vi «bien» por unos cuantos años. Sin embargo, en esa caja él todavía existía de otra forma: su nombre resaltado en tinta, los años marcados como si quisiera asegurarse de que alguien, algún día, llegaría a ellos. Como si tuviera una deuda pendiente con su propia historia.
Entre los papeles encontré su directorio con tarjetas de presentación del primer negocio que puso mi hermano, un calendario de 1996 y varios teléfonos y direcciones de nombres que siempre flotaron en las conversaciones de casa, pero que nunca llegaron a convertirse en rostros para mí.
También encontré algo que no esperaba: su colección de tortugas. Durante años, cada vez que viajaba o paseaba, le llevaba una tortuga de cerámica, de madera, de metal. Era un gesto pequeño, casi automático. No imaginé que junto a ellas estaría también una tortuguita de plástico que seguramente gané en algún juego del kínder y que había olvidado por completo. Él, sin embargo, la conservó.
Mi mamá no sabía mucho de su trabajo -gran parte de la memoria mutilada que tengo sobre él-. En mi casa siempre hubo una frontera muy clara entre lo público y lo privado: mi padre tenía su mundo y mi madre el suyo. Él se jugaba la vida afuera, ella construía la nuestra adentro. Supongo que mi madre y yo tenemos enfoques distintos sobre la privacidad: ella, la discreción; yo, el sobreanálisis público en internet. Me pregunto si esa distancia era una elección o una necesidad. Me pregunto si él guardó esa caja con la intención de que, algún día, pudiera asomarme a su otra historia.
Reencontrarme con estos archivos, con estos objetos, me hizo pensar en las historias que nos piensan, en cómo nos forman. No siempre es necesario ser recordados por nuestros triunfos. A veces, basta con que alguien encuentre nuestros rastros y descubra que fuimos más de lo que el tiempo permitió contar. A veces, la memoria no necesita ser heroica, solo necesita no perderse del todo. Así que aquí estamos, él con sus tortugas, yo con sus archivos. Él en sus subrayados, yo en mis preguntas.
Porque recordar también es dignificar. Y a veces, lo que más nos reconstruye no es la historia grandiosa o trágica que nos contaron, sino aquella que encontramos en fragmentos, en objetos cotidianos, en los detalles que parecían perdidos. La terapia narrativa dice que siempre podemos contar otra versión de la historia, una que nos devuelva agencia, una que nos haga justicia. Y tal vez, reencontrarme con esta caja sea eso: un acto de justicia para su historia, y también para la mía.